Los ingenieros afirman que Inagua ha hecho en cuatro años lo que en otros bosques hubiera tardado 200
JUANJO JIMÉNEZ. La Provincia.es
 Nunca desde que la Isla escribe historia se supo tanto de un pinar. El incendio de 2007, que arrasó más de 18.000 hectáreas de Gran Canaria, paradójicamente derivó tras apagarse en un caidero de investigaciones sobre uno de los ecosistemas más raros del planeta, basados en el Pinus canariensis, cuyas piñas tienen la virtud de seleccionar a qué temperatura se abren, si después de superar los 30 grados centígrados, ubicados en la trasierra de la vertiente sur del territorio insular, o a los 50 grados, más propios de un fuego, que es la que prefieren los afincados en la banda norte. Es decir, que sin fuego, no hay semillas.
Nunca desde que la Isla escribe historia se supo tanto de un pinar. El incendio de 2007, que arrasó más de 18.000 hectáreas de Gran Canaria, paradójicamente derivó tras apagarse en un caidero de investigaciones sobre uno de los ecosistemas más raros del planeta, basados en el Pinus canariensis, cuyas piñas tienen la virtud de seleccionar a qué temperatura se abren, si después de superar los 30 grados centígrados, ubicados en la trasierra de la vertiente sur del territorio insular, o a los 50 grados, más propios de un fuego, que es la que prefieren los afincados en la banda norte. Es decir, que sin fuego, no hay semillas.
La consejera de Medio Ambiente del Cabildo, María del Mar Arévalo, pasó revista ayer, con los técnicos de la Corporación y los cinco miembros del programa europeo Inagua+Life, como su director, Gustavo Viera, o la bióloga Marta Martínez, por los feudos de Inagua, Ojeda y Pajonales.
Tras 2007 la UE lleva cinco años aportando fondos para la recuperación del ecosistema, su estudio tras el suceso e implementando infraestructuras para mejorar los accesos, fundamentales para atender sus 3.900 hectáreas, una extensión ligeramente mayor que la del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, o las canalizaciones, dañadas por la erosión posterior.
Tras las cenizas apareció la oportunidad científica y el bosque, cerrado al tránsito rodado y empotrado en plena Reserva de la Biosfera, quedó a punto de laboratorio.
Así, en una veintena de pequeñas parcelas acotadas se analiza la necromasa, restos muertos de flora e incluso fauna, y se analiza cómo evoluciona allí la vida con respecto a campo abierto. Y en otros puntos, donde se localizan los más escasos endemismos del lugar, tan propios que no existen fuera de allí, como el turmero de Inagua, Helianthemum inaguae, y de los que antes del incendio apenas había 11 ejemplares hoy existen 360, que es la mayor población de la que se tiene constancia hasta la fecha, según explica Marta Martínez.
Otro tanto ocurre con la siempreviva de Inagua, Limonium vigaroense. Una especie de lo más tímida. No solo se hallan exclusivamente en Inagua, sino en dos reductos muy concretos: en Morro Castrado y Barranco de las Magarzas. O con la cresta de gallo, Isoplexis isabelliana, que rebrotaron tras quemarse. Eran únicamente cuatro ejemplares. El último censo cuantifica 360 «como mínimo».
El impulso
Es como una suerte de romper a fuego para coger fuga. Igual ocurre con el pinzón azul, con una cifra que ronda los 260 ejemplares, después de caer a menos de la mitad. Y así suma y sigue.
¿Qué pasa aquí? El ingeniero técnico forestal Didac Díaz asegura que si un incendio de este tipo llega a afectar a los bosques de la Península tardarían hasta 200 años en recuperarse.
De hecho afirma que el fuego en este ecosistema, matizando que el que producen los rayos, que no el hombre, no es una catástrofe en sí misma, sino «una perturbación dado que es parte de la genética del pinar».
«Catástrofe», sentencia a modo de ejemplo y no sin cierta retranca, «son las urbanizaciones o lo que se ha hecho en la costa». Y ya más serio, la catástrofe de Gran Canaria ha sido «la desaparición de la laurisilva».
El paisaje, no obstante, está casi pelado a ras de suelo. El interminable sotobosque -de escobón, poleo, rosalitos, tabaibas, tomillos, matorriscos…- luce mustio.
Hasta las cabras cimarronas, algo bueno que tiene la sequía, se han ido mudando algo más lejos de los rebrotes, a las cotas bajas de los fondos de barrancos en busca del agua.
El también técnico forestal Orlando Marrero cree que este año supone un parón…, pero si acaso para los benjamines.
Pero no para los tutores. Los gigantes siguen allí: son los Pinos Padres. Enormes, murmurando con la brisa, incombustibles al asombro.
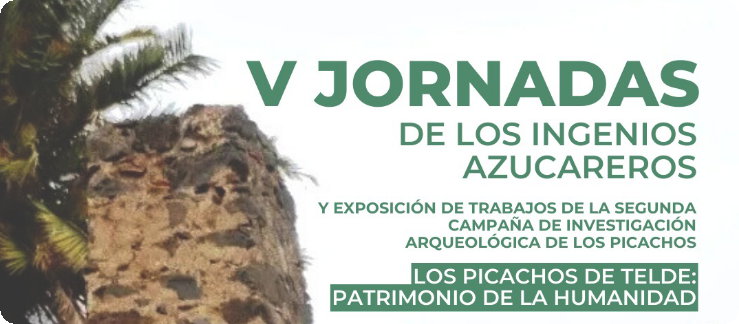








Un comentario
Catátrofe es que a los técnicos del cabildo, desgraciadamente muchos ingenieros y pocos biólogos, les falten horas de campo y conocimiento.