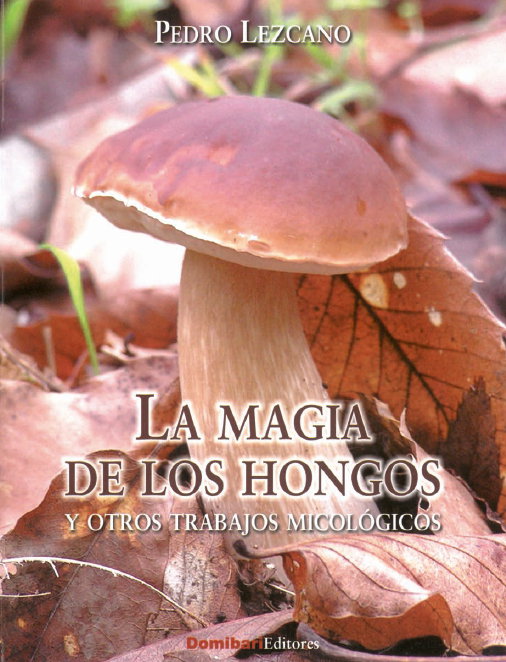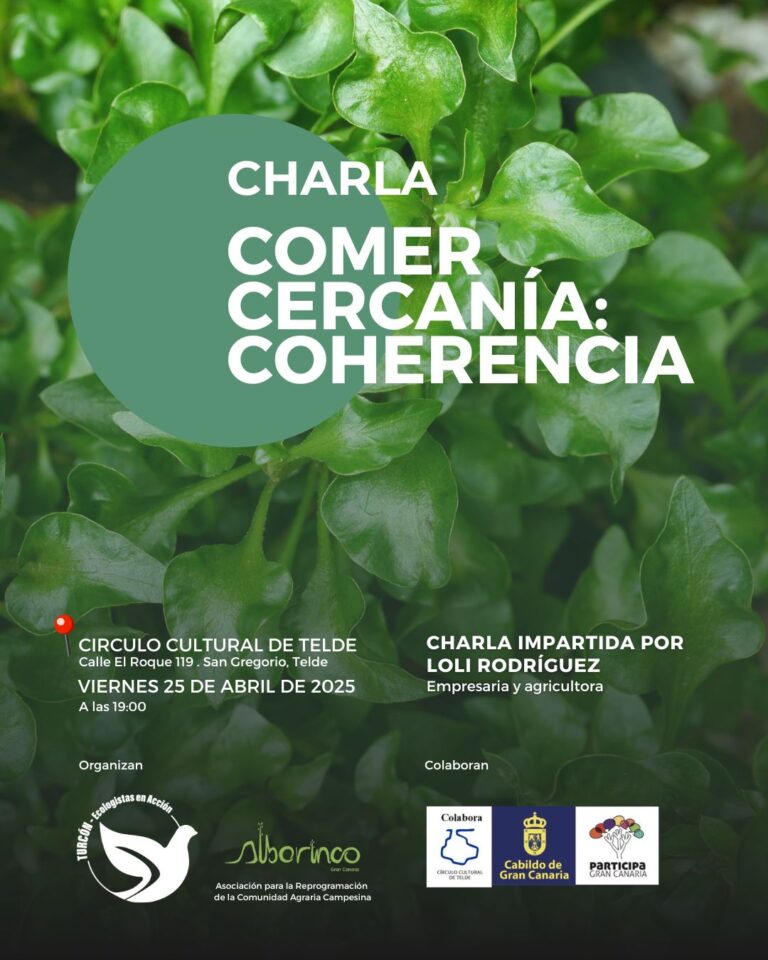Texto y foto: www.alianzasoberanialimentaria.org
¿Para quién hacemos política pesquera?
La respuesta intuitiva para cualquier político en las últimas décadas ha sido evidente, para los pescadores, y para asegurar a los ciudadanos que tengan acceso fácil al pescado.
La práctica en las últimas décadas nos muestra que, en muchas ocasiones, la respuesta hubiera sido un poco más ajustada si hubiéramos dicho que la política pesquera se ha realizado ante todo para tratar de satisfacer a la gran industria pesquera, con mejor representatividad y mayor capacidad para influir en la política que los pescadores artesanales; y en beneficio del consumidor de los países más ricos, aún a costa en ocasiones de los potenciales consumidores de otras partes del mundo.

- Europa negocia su política pesquera
En cualquier caso, visto con perspectiva, las políticas realizadas han tenido algunos efectos indeseados importantes.
En primer lugar la sobrepesca y la sobrecapacidad existente –entre otros factores- ha acabado poniendo contra la espada y la pared al conjunto del sector pesquero al disminuir su rentabilidad. Incluso en aguas como las europeas, donde se han realizado políticas pesqueras activas durante décadas, un 72% de los stocks están actualmente explotados por encima de la productividad máxima sostenible, contribuyendo así a la sobrepesca y al mismo tiempo a no obtener el máximo beneficio económico. Desde el punto de vista social, el número de pescadores no ha dejado de disminuir. Algunas personas se empeñan en presentar este dato como positivo, bajo la bandera de la “modernización del sector”, pero nada más lejos de la realidad pues responde, en parte, a un abandono forzado de la profesión, al tiempo que no se ha procedido a una adaptación de la flota hacia las artes más respetuosas con el medio marino, con menores necesidades energéticas, etc.. y no se ha disminuido el poder de pesca, pues la disminución de pescadores se ha compensado –y superado – debido a los cambios tecnológicos priorizados. Como consecuencia la sobrecapacidad existente se ha agudizado.
En segundo lugar se ha estado enviado señales falsas a los consumidores – lo que ha conducido a hábitos de consumo que deberán ser modificados radicalmente en un futuro cercano-. Se ha trasmitido el mensaje: “hay tanto pescado como se quiera, y se puede conseguir a precio barato”, ¿cómo es esto posible en una situación de sobreexplotación pesquera? Fácil, poniendo sobre las mesas no el resultado de la capacidad de reproducción de la pesca, si no el stock de pescado. Pasando de un tipo de pescado a otro cuando se había agotado el stock, yendo a pescar a profundidades y latitudes donde no se había pescado nunca con la intensidad actual,….llegando en resumen a los confines del ecosistema marino para continuar manteniendo la ficción….hasta sobrepasarlos. Hoy nos encontramos con que se nos está derruyendo nuestro esquema piramidal, el ecosistema no puede mantener esta ficción.
Es esta crisis la que nos obliga a replantear el objeto de la política pesquera partiendo desde sus inicios. Durante décadas pensamos que nos encontrábamos ante un mar que podía producir tantos peces como quisiéramos. Este punto de partida facilitaba la elaboración de las políticas de pesca reduciéndolas a contentar al sector industrial pesquero, asegurándole buenos márgenes de beneficio. Pero el principio de partida era falso, existen límites en el ecosistema y debemos retornar la pesca al confín del que nunca debimos abstraerla, al ecosistema marino, y debemos encuadrarla en la necesidad de asegurar que este ecosistema se conserve en buen estado, para asegurar su viabilidad futura y la del sector pesquero.
Durante la última década, cuando los problemas anteriormente descritos comenzaron a consolidarse, se trató de afrontar la problemática de la sobrepesca a través del concepto de desarrollo sostenible, concebido como un teórico equilibrio entre la vertiente social, ambiental y económica. Pero se quiso hacer sin cambiar el sujeto principal a quién los políticos debían responder cuando diseñaban las políticas pesqueras, seguía siendo el sector pesquero (o mejor dicho una vez más el sector pesquero más industrializado y con mayor capacidad de influencia), esta vez, eso sí, con el adjetivo sostenible.
Pero, si realmente analizamos en profundidad las implicaciones de orientar la política pesquera hacia asegurar que el ecosistema marino se mantenga en un buen estado, esta estrategia es insuficiente. El conjunto de la política pesquera debe entenderse en el marco de una política marina integral, en el que el sujeto central es el ecosistema y todos los actores a él vinculados, pescadores sí, consumidores sí, pero también el conjunto de la ciudadanía que tiene derecho a asegurar que trasmite un ecosistema marino en buenas condiciones a las futuras generaciones, y que todo el producto que llega a su mesa se pesca sin dañarlo irreversiblemente, otros actores económicos que dependen del mar (turismo o producción de energía eólica offshore por ejemplo), al igual que, entre otros, aquellos grupos de interés que tienen como prioridad la conservación de los ecosistemas marinos en defensa del derecho de las especies marinas a seguir existiendo en los diferentes ecosistemas de nuestro planeta. En pocas palabras, hemos de pasar de una política orientada a defender los derechos de determinados sectores empresariales a una política que pase a orientarse a defender la gestión de un bien común, como es el ecosistema marino.
Esta perspectiva, podría no ir mucho más allá de un ejercicio intelectual, si no tiene connotaciones políticas, pero sí las tiene, son de suma importancia y tienen una oportunidad real de verse reflejadas en un entorno político en profundo cambio. Actualmente se está revisando la política pesquera común, así como la ley de pesca en España. Dicho en otras palabras, se están replanteando las dos políticas pesqueras más importantes que afectan tanto a los ecosistemas marinos españoles como europeos, y a las personas y actividades económicas con ellos relacionados.
¿Con qué criterios se repartirá la financiación asociada a la política?
¿Priorizando los intereses del sector industrial a corto plazo (por ejemplo financiando que continúe su expansión por todos los países del mundo usando recursos públicos, o destinando recursos públicos a embarcaciones con alto nivel de descartes, o alto consumo energético) o priorizando la financiación destinada a las actividades necesarias para asegurar el buen ecosistema marino (por ejemplo dedicando más recursos a la cogestión marina, al control de la implementación, a la investigación marina, a la creación de zonas protegidas, a la mejor información del ciudadano, a la mejor representación de pescadores artesanales y otros actores)?
¿Bajo qué principios se decidirá cuanto se debe pescar? ¿Quién participará en la decisión?
¿Se continuará priorizando – como sucede en muchas ocasiones en la actualidad – la defensa a corto plazo de determinados sectores de pesca industriales (que cambiarán de ámbito de actividad si en el futuro no se puede pescar más), o se impondrá la aplicación del enfoque de precaución y el enfoque ecosistémico a la hora de definir las cantidades a pescar?. ¿Continuarán infrarrepresentados los pescadores artesanales, consumidores y ONGs ambientalistas en la toma de decisiones o se dará un vuelco a la situación? ¿Se incrementará el peso de las recomendaciones científicas en la gestión pesquera o se mantendrá la situación actual que no satisface a nadie y que constantemente desligitima sus recomendaciones?
¿Con qué criterios se repartirán las cuotas de pesca?
¿Se establecerán sistemas basados en criterios históricos que premian a quién más ha contribuido a la sobrepesca (es decir defendiendo los intereses del status quo), o se priorizará el acceso a la pesca para aquellos que tienen un menor impacto ambiental, mayor impacto social y mejor cumplimiento legislativo (es decir aquellos que deben constituir el futuro de la pesca si queremos que esta sea compatible con un buen estado del ecosistema marino)?.
Estos temas, junto a muchos otros, están actualmente en discusión y dependen radicalmente de que nos demos cuenta de los nuevos fundamentos sobre los cuales debe undamentarse la política pesquera, y de la necesidad que los representantes políticos respondan a más actores cuando diseñen sus políticas marinas. Nos encontramos por tanto en un momento clave para el futuro de la pesca. Ojalá el nuevo equipo de la ministra Rosa Aguilar en España, así como los diferentes organismos europeos (Comisión, Parlamento y Consejo) opten por las alternativas que se derivan de la defensa, ante todo, del interés público.