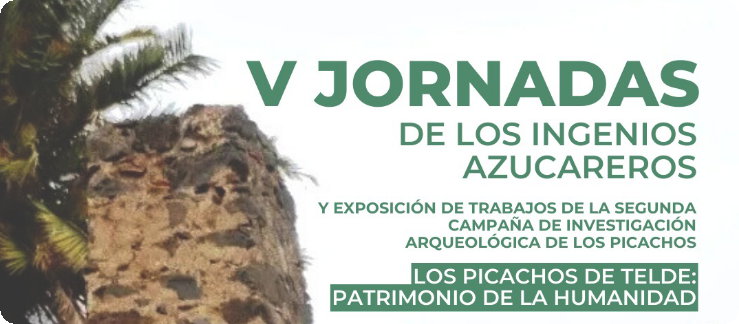Texto y foto: www.laprovincia.es
CARMEN SANTANA
Son los genetistas verdes, los que indagan la huella dactilar de cada especie oriunda del Archipiélago de la que se quiere descifrar su código más íntimo para trabajar en su recuperación y evitar su desaparición de la faz insular.

- Integrantes del grupo de investigación de endemismos canarios-Foto La Provincia
Los investigadores del Grupo de Investigación de Biogeografía, Conservación y Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pe-dro Sosa, Miguel Ángel González y Claudio Moreno, han añadido recientemente a su particular catálogo molecular de endemismos en delicada situación de supervivencia el Sambucus Palmensis, el saúco canario, cuyas poblaciones situadas en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria se encuentran en peligro, con el propósito final de aplicar los resultados a un plan de recuperación de la especie.
Según la Universidad grancanaria, los resultados de este trabajo, que ha sido recogido por la revista internacional especializada Conservation Genetics, detectan elevados niveles de diversidad genética en la especie Sambucus Palmensis, comúnmente conocida como saúco canario, además de un importante nivel de diferenciación genética entre las poblaciones pertenecientes a las diferentes Islas donde crece este endemismo. Por lo tanto, el futuro plan de conservación de esta especie debe contemplar tanto los diferentes niveles de diversidad genética como las diferencias existentes entre las Islas.
Esta cualidad de la diversidad es lo que más ha llamado la atención a los investigadores de la ULPGC, según explica Pedro Sosa, catedrático de Biología del centro superior e investigador principal del estudio.
«Lo más llamativo y relevante es que, a pesar de tener un bajo número de individuos de saúco canario, la variación genética es elevada», señala Sosa.
En realidad, el Sambucus Palmensis es la última especie analizada por un equipo de expertos que lleva en esta tarea más de una década. «Nos dedicamos, a través de lo que se llaman marcadores moleculares, a hacer estudios genéticos de plantas que se encuentran amenazadas».
El análisis de los científicos es el paso previo para acometer, una vez conocidos los resultados de su descripción genética, el plan de recuperación que se considere más adecuado, bajo la responsabilidad de las administraciones públicas que han de velar por el patrimonio medioambiental.
El grupo que lidera el catedrático de la ULPGC se dedica al estudio genético, una acción que es «tremendamente importante, para evitar que haya plantas que sean clones. Eso no es bueno, como tampoco la endogamia. Lo que se busca es que aumente la variación genética».
El saúco canario se suma a una quincena de estudios genéticos de otros tantos endemismos vegetales realizados por el equipo de investigación de la Universidad grancanaria.
«El criterio de selección de las especies corresponde a los parques nacionales, con los que trabajamos. Realizamos los estudios de acuerdo a su planificación en este sentido», señala Pedro Sosa.
Al trabajo en el laboratorio se suma la acción de campo. Las poblaciones en extinción se someten a análisis individualizados, individuo por individuo, del que se extrae una ficha genética propia.
En el caso del saúco canario han sido un total de 70 plantas dispersas por parajes de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
La operación se repite para cada uno. «Cogemos una hojita de la planta, la metemos en gel de sílice, ultimamos la recogida de la muestra y la llevamos al laboratorio».
Una vez en esa dependencia, la muestra comienza a ser analizada. «Machacamos la hojita y obtenemos, de esta forma, su ADN. Puede ser cuestión de días o de semanas porque tenemos que repetir la operación con cada individuo. Es como obtener la huella dactilar de la planta, similar a los estudios genéticos en humanos, pues el estudio se basa en el mismo sistema de marcadores celulares».
Incluido en el catálogo nacional de especies amenazadas en el que aparece descrito como endemismo en peligro de extinción, el saúco canario tiene 16 poblaciones y encierra en esa escasez una de sus mayores fragilidades, junto a la presencia de cultivos y ganado próximos y la degradación del monteverde propio de la laurisilva.